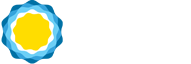En la actualidad, la verdad se ve constantemente desafiada. En un momento en el que las emociones superan a los datos, una mentira difundida rápidamente puede influenciar diversas esferas como la política, la sociedad y la economía. Esto nos lleva a reflexionar: ¿qué significa realmente posverdad? ¿por qué este concepto está ganando más terreno? Y, en particular, ¿de qué manera altera nuestra comprensión de la vida cotidiana. Para responder a estas preguntas, dialogamos con expertos en comunicación, política y medios, quienes analizan este fenómeno desde distintas perspectivas.
Según un informe de la consultora Voices y WIN Américas, realizado en 2023, el 76% de los argentinos considera que la desinformación es un problema y 5 de cada 10 señalan que se encuentran casi todos los días con noticias que desinforman. Sin embargo, el 57% declara que no suele consultar otros medios de comunicación para asegurarse que la noticia sea verdadera.
¿Qué es la posverdad?
La idea de la posverdad se relaciona con lo que Freud ya mencionaba en 1927 sobre la “ilusión” en la mente humana y su papel en la sociedad. El padre del psicoanálisis decía que, cuando describimos o analizamos los hechos, a veces dejamos de lado la realidad para centrarnos en lo que queremos creer o lo que nos gustaría que fuera cierto. Esto ocurre porque el pensamiento, en esos momentos, busca cumplir deseos personales, sin importar si los hechos son diferentes.
“La posverdad es un método de actuación en la modernidad comunicacional que pone en primer plano las emociones, especialmente las negativas como el odio, con el fin de generar un fuerte impacto en la audiencia. Esto deja en segundo lugar los datos y las fuentes. Desde el marketing hasta la política, el objetivo es movilizar emocionalmente al receptor, priorizando la emoción sobre la información objetiva”, reflexiona Lucía Quispe, licenciada en Ciencia Política por la Universidad de Buenos Aires (UBA).
Desde 2019 lleva a cabo el proyecto denominado Deconstrucción Mediática (@deconstruccion_mediatica), el cual surge en medio de la campaña presidencial de dicho año, ante la necesidad de instalar un perfil en redes sociales para analizar y criticar el discurso de los medios de comunicación. Con más de 31 mil seguidores en Instagram, su propósito es evidenciar cómo los grandes medios construyen sus agendas a través de estrategias como las fake news, eludiendo su responsabilidad social.
En 2016, el término “posverdad” fue elegido palabra del año por el Diccionario Oxford, marcando el inicio de una nueva era donde los hechos objetivos son menos influyentes que las emociones y creencias personales. Ocho años después, el fenómeno no solo persiste, sino que se ha vuelto una herramienta poderosa utilizada en la política, la publicidad y los medios de comunicación.
“En las últimas dos décadas, la idea de verdad ha cambiado. Ahora predominan discursos que generan posicionamientos basados en emociones o intereses personales, más que en un consenso compartido”, explica Rodrigo Aramendi, licenciado en Comunicación Social y profesor titular de la Facultad de Periodismo y Comunicación Social de la Universidad Nacional de La Plata (UNLP). “En este contexto, la posverdad no elimina el concepto de verdad, pero sí lo fragmenta, permitiendo que cualquier discurso compita por legitimidad en la esfera pública. Esto provoca que las verdades objetivas pierdan centralidad, mientras las verdades relativas adquieren mayor relevancia, aunque de forma más efímera”, agrega Aramendi.
Al consultarle sobre los riesgos de este fenómeno, Nora Veiras, directora periodística de Página/12, explica: “El mayor riesgo es perder la libertad, uno es libre cuando puede elegir. Elegir implica poder discernir racionalmente: con qué estás de acuerdo, qué te convence, qué no”. A su vez, agrega que “si partimos de una premisa falsa, no somos libres, porque no sabemos sobre qué estamos decidiendo. Este daño puede ser irreparable, especialmente en la formación de una conciencia crítica. Si no podés decidir con libertad, sos vulnerable a ser manipulado”.
En la era de la posverdad, es cada vez más difícil distinguir lo real de lo falso, la verdad se diluye y se adapta a objetivos personales. Este cambio, potenciado por la rapidez de internet y la viralidad en las redes sociales, causa confusión en la población. En este escenario, la realidad se fragmenta en múltiples relatos que responden a deseos e ideales en lugar de hechos verificables.
El poder detrás de la posverdad: cómo los intereses económicos y políticos manipulan la información
La fragmentación de la verdad, diseñada para apelar a las emociones más que a la razón, pone en riesgo la capacidad de las personas para analizar críticamente la información. Este fenómeno no es casual, detrás se ocultan intereses políticos, económicos o ideológicos. “Los grandes medios de comunicación, al formar parte de los negocios de poderosos grupos económicos, reflejan con claridad cómo los intereses particulares moldean la información. Este vínculo evidencia uno de los mayores problemas de la concentración económica: la manipulación de los hechos para proteger los objetivos de quienes controlan tanto los medios como otros sectores estratégicos”, agrega Veiras.
Este fenómeno permite que los sectores de poder exploten la fragmentación de la verdad para imponer sus intereses. Esto puede resultar en confusión y en la influencia de las ideas en la sociedad, donde las interpretaciones ambiguas ganan más importancia. Por lo tanto, la posverdad se convierte en un método para debilitar a los contrincantes y afianzar el poder sobre la opinión pública. “Cuando la verdad resulta inconveniente para esos objetivos particulares, se recurre a la desinformación o a narrativas construidas bajo la lógica de la posverdad, generando un sesgo que afecta la percepción pública”, culmina la periodista. Lo mismo que el anterior. Quizá sería mejor que en este subtítulo haya tres párrafos
¿Cómo la inmediatez y la polarización afectan nuestra percepción de la realidad?
Los medios digitales, junto con la amplia disponibilidad de dispositivos electrónicos y plataformas, han influido notablemente en el crecimiento de la desinformación. La rápida difusión de información en la era digital dificulta la posibilidad de verificar su veracidad, permitiendo la propagación de fake news o datos manipulados. “Lo que se busca no es contar una verdad, sino crear una narrativa que atraiga la atención del público. Esta estrategia no es nueva, ha existido a lo largo de la historia, pero lo que ha cambiado ahora es la rapidez con la que se difunden estas historias”, sostiene Dante Avaro, doctor en Filosofía e investigador del CONICET
“La velocidad con que se generan y consumen noticias en la era digital ha transformado nuestra relación con la información. La tecnología no nos ha impuesto este ritmo acelerado, somos nosotros quienes lo hemos impulsado. Queremos que todo sea más rápido, que la información esté disponible al instante, y por eso la tecnología avanza a este ritmo. Este fenómeno tiene relación con la forma en que percibimos el tiempo en un mundo donde las noticias viajan minuto a minuto”, amplia Avaro.
Esto permite crear un escenario donde cada individuo construye su propia realidad basada en lo que consume y cree. En este contexto, las verdades se multiplican y se superponen, alimentando la confusión. “Esto dio lugar a un fenómeno que yo llamo la verdad relativa: la idea de que todas las opiniones son igualmente válidas. En las redes, la inmediatez y la emocionalidad predominan. Las verdades relativas se duplican y pierden peso en un flujo constante de nuevos discursos”, sostiene Aramendi. A su vez, explica que “esto no solo afecta la credibilidad de los mensajes, sino que también fragmenta aún más la esfera pública, debilitando los consensos sociales sobre lo que consideramos verídico”.
Un buen ejemplo de esto es el caso de Nisman. Durante estos ocho años, la discusión en torno a su muerte ha estado marcada por una polarización extrema, que no solo refleja la tensión política, sino también cómo la posverdad actúa como un límite sobre lo que se puede pensar o entender acerca del hecho. Como señala Aramendi, “la posverdad impone barreras a la reflexión crítica, ya que define qué es aceptable pensar sobre un tema y qué no”. Esta manipulación de la información crea un entorno donde, como él explica, “las opiniones parecen tener el mismo valor, sin importar cuán infundadas sean”.
En este escenario, los individuos tienden a valorar más lo que consideran su propia verdad que cualquier otra fuente externa. Aramendi subraya que “cuando una persona considera que su visión del mundo es la única válida, se niega a aceptar cualquier prueba que contradiga esa perspectiva”. Este fenómeno provoca que, en muchos casos, se le dé más peso a una opinión personal que a la de expertos o a pruebas objetivas. Como resultado, la verdad se convierte en algo relativo y depende de la subjetividad de cada individuo.
En la era de la posverdad, se rechazan las evidencias y se reafirman creencias personales, incluso si estas no están basadas en hechos. Tal como lo indica Aramendi: “Esto explica por qué, en un caso como el de Nisman, a pesar de las pruebas contundentes, muchas personas no las aceptarían si no coinciden con su propia visión del mundo. Los individuos tienden a aferrarse solo a las verdades que encajan con lo que ya creen, ignorando o desacreditando cualquier otra fuente que no se alinee con su construcción personal de la realidad”. “Cuando los ciudadanos se enfrentan a narrativas falsas, si la información no está vinculada a sus creencias más profundas, es probable que la analicen antes de aceptarla o rechazarla. Sin embargo, si entra en conflicto con esas creencias arraigadas es menos probable que intente corregirla, ya que las creencias son más estables que las opiniones. Las opiniones cambian rápidamente, las creencias son más difíciles de modificar”, amplía Avaro.
Desafíos para la libertad de pensamiento en la era digital
Por otro lado, los algoritmos que gestionan las redes sociales tienden a encerrar a las personas en burbujas informativas o nichos interpretativos, donde se refuerzan y validan ideas similares a las propias. Este fenómeno fortalece esas verdades relativas al aislar a los usuarios de otras perspectivas posibles. Como resultado, se erosiona la confianza en las instituciones tradicionales, como los medios de comunicación, la ciencia y la política, dificultando tanto la toma de decisiones fundamentadas como la participación en el espacio público.
“Algo que me dicen mis seguidores es que hay una incapacidad de establecer diálogos con el que piensa distinto. Cada uno está cerrado en su idea, pero hay mucha gente sesgada por el odio que no tiene interés por los datos verídicos. Ya no importa la información empírica o verdadera porque hay gente que realmente no busca establecer diálogo. No hay preocupación por los datos”, expresa Quispe. Siguiendo esta línea, Veiras sostiene que “cada uno de nosotros nos manejamos en un ghetto de coincidencias y de rechazo hacia el que piensa distinto. Cada uno cree lo que sucede en su grupo de pertenencia”.
La inteligencia artificial, con su capacidad para generar contenidos falsos cada vez más sofisticados, plantea un desafío sin precedentes en la lucha contra la desinformación, deteriorando aún más la confianza en las instituciones y en la información que consumimos. En un mundo donde las verdades se diluyen entre narrativas fabricadas, el riesgo no solo radica en la pérdida de nuestra capacidad para distinguir lo verdadero de lo falso, sino en la construcción de una realidad colectiva basada en mentiras“, dice Quispe.
En el auge de la posverdad, es preocupante pensar qué pasará con el uso de la inteligencia artificial, la cual permite modificar imágenes, audios y videos, lo que aumenta la confusión. La misma es un gran aliado de la desinformación. Cuando circule un audio o un video, no sabremos si es verdadero o no”, agrega.
“Considero que estamos presenciando una noticia en constante desarrollo, ya que el avance tecnológico es imparable. A esto se suma la inteligencia artificial, que ha transformado por completo los paradigmas existentes. El criterio de realidad está profundamente alterado: si es posible mostrar un video de una persona hablando con su propia voz, cuando en realidad no es ni su imagen ni su voz, ¿cómo podemos distinguir si es falso?”, agrega Veiras. “En el futuro, confío en que prevalezcan la racionalidad, la viabilidad y el instinto de supervivencia. Creo que la única forma de combatir estos desafíos es mediante información rigurosa, la comparación de fuentes y una lectura atenta”, concluye.