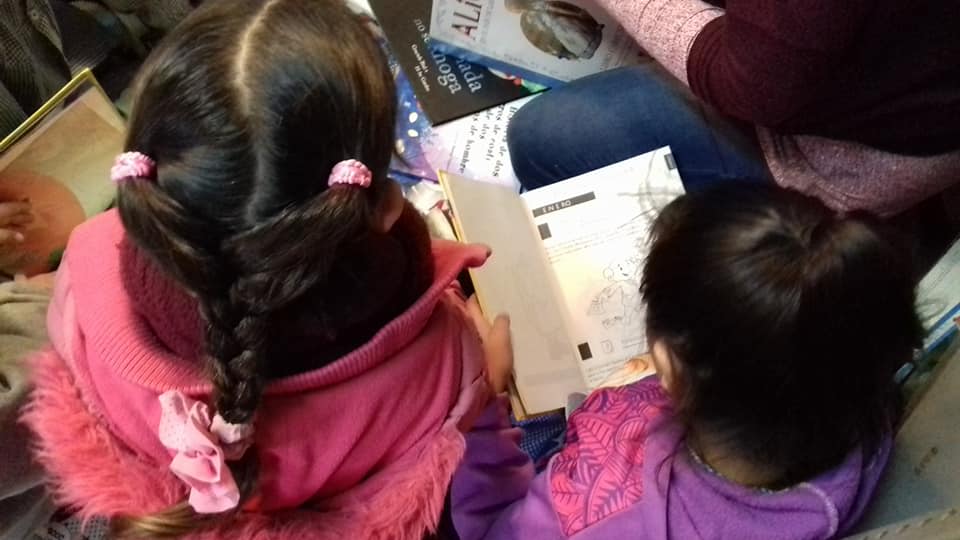La doctora María Laura Mascotti es licenciada en Biología Molecular y doctora en Biología por la Universidad Nacional de San Luis (UNSL). Continuó su formación en el exterior en la Universidad de Chicago (Estados Unidos), Universidad de Groninga (Países Bajos) y en el Instituto Europeo de Bioinformática (EBI) en Reino Unido, nucleado en el Laboratorio Europeo de Biología Molecular. En la actualidad se desempeña como investigadora adjunta por CONICET en el Instituto de Histología y Embriología de Mendoza (IHEM-UNCuyo) y su trabajo consiste en el estudio de las enzimas, aquellas “máquinas” de las células que permiten que las mismas puedan crecer y desarrollarse.
Ella recientemente recibió el Premio Estímulo 2025 de la Fundación Bunge y Born, otorgado a investigadores jóvenes cuyos trabajos destacan en su área de estudio. En diálogo con ANUNM, Mascotti explica en qué consiste su investigación y se expresa sobre la distinción obtenida y la situación actual del sistema científico nacional.
Cuando comenzó sus estudios universitarios, ¿por qué eligió la carrera de Biología Molecular?
Comencé a estudiar en el 2004. Elegí esta carrera porque me gustaban mucho las ciencias naturales y también la química. Y la licenciatura en Biología Molecular de alguna manera era una propuesta a estudiar justamente esa interfaz entre un organismo vivo y todas esas reacciones químicas que ocurren adentro del mismo.
¿Por qué eligió investigar las enzimas? ¿En qué consiste específicamente su trabajo?
Las enzimas son como las ‘máquinas de la célula’, las que permiten que las funciones se lleven a cabo, entonces tienen un rol crucial. Además, las enzimas tuvieron un papel clave en el origen de la vida, porque permitieron, por un lado, que los procesos químicos ocurrieran en tiempos compatibles con la vida y por otro, también fueron responsables de la generación de gradientes de moléculas. Estos fueron dos hitos en el origen de la biología, es decir la transición de la química prebiótica a la química de la vida.
Mi trabajo consiste en explorar cómo han evolucionado algunas familias de enzimas (ahora particularmente me interesan aquellas vinculadas a la respiración celular) y para ello utilizamos herramientas bioinformáticas y mucho trabajo experimental de caracterización de proteínas recombinantes. Empleamos una aproximación que se denomina ‘reconstrucción de secuencias ancestrales’ que permite caracterizar en el laboratorio enzimas ya extintas y así comprender cómo han ido cambiando a través del tiempo y cuáles son los determinantes de secuencia que definen su función. Esto en general es lo que se conoce como ‘Bioquímica evolutiva’, que es mi campo disciplinar.
Recibió el Premío Estímulo 2025 de la Fundación Bunge y Born en Bioquímica y Biología Molecular que destaca su trabajo. ¿Qué sensaciones le deja ese reconocimiento?
Mucho orgullo, alegría y una gran responsabilidad. También es una inyección de energía para seguir contribuyendo a la ciencia argentina.
Mencionó en otra oportunidad la importancia de hacer ciencia básica como pilar de la ciencia aplicada, ¿qué importancia cree que tendrán sus investigaciones en el futuro y qué aplicaciones podrían tener los estudios de las enzimas?
Bueno, fundamentalmente mi trabajo encuentra como resultado la comprensión acabada y al detalle de cómo una familia de enzimas funciona. Entonces, si pensamos en que esa familia particular puede servir en biocatálisis para la síntesis de moléculas de interés, tenemos la oportunidad de modificar los parámetros operacionales (temperatura, vida media, estabilidad, tolerancia a solventes, etc) para hacer que esa enzima funcione en las mejores condiciones para el proceso.
Este conocimiento para la industria es clave. Y, de hecho, es un aspecto ‘aplicado’ que siempre de alguna manera ha estado presente en mi carrera. Por otra parte, lo mismo podría aplicarse a enzimas relacionadas a condiciones de salud, que nos permitan entonces comprender cómo podemos tratar dicha condición y comprender mejor sus causas.
Se formó en la Universidad Nacional de San Luis, vivió y trabajó un tiempo en el exterior y ahora trabaja en Mendoza. ¿Qué valor le da al hacer ciencia desde el interior del país? ¿Qué significa para el desarrollo científico nacional poder hacer estas investigaciones tan importantes fuera de Buenos Aires?
Bueno, en nuestro país hay una matriz científica federal y no es sólo Buenos Aires la referencia en cuanto a desarrollo de conocimiento de calidad. Por supuesto que siempre está la cuestión vinculada a la densidad de personas trabajando en ciencia, y eso hace que en centros de alta concentración haya una mayor disponibilidad de recursos y equipamiento. Lo que a mí me gusta resaltar es que la ciencia requiere de un constante movimiento y colaboración, establecer redes, que nos permiten responder preguntas complejas y significativas, articulando saberes de distintas disciplinas.
¿Qué diferencias y similitudes hay en el estudio y trabajo científico en el exterior, a comparación de Argentina?
La rigurosidad es quizás la misma, pero la disponibilidad de recursos es muy disímil. Entonces de alguna manera hay preguntas científicas que son inabordables desde acá donde los recursos son tan limitados.
Trabaja como investigadora adjunta en CONICET en el Instituto de Histología y Embriología en Mendoza, ¿cómo se vive desde adentro la falta de financiamiento al sistema científico nacional?
Es una situación muy angustiosa y de gran desmotivación para la comunidad. Realmente, la ciencia argentina tiene una gran tradición y un excelente nivel, lo que a mí me deja perpleja es la falta de visión a futuro y perspectivas.
Hace semanas se aprobó la Ley de financiamiento universitario y el rechazo al veto presidencial a la misma. Pensando en la importancia que tiene la universidad pública argentina en la formación de investigadores, ¿qué significa esta ley y el respaldo legislativo para el sistema científico nacional?
Nuestras universidades son la base del sistema científico, porque son las que nos forman y nos dan las herramientas que nos ponen al mismo nivel que profesionales de todo el mundo. Ahora, eso no es porque sí, ni una garantía, para que ocurra se requiere alimentar y mejorar continuamente el sistema educativo y sin presupuesto todo pende de un hilo.
Las construcciones tan complejas llevan mucho tiempo en establecerse, pero lamentablemente en muy poco tiempo pueden destruirse, entonces desde mi perspectiva, el respaldo legislativo a la educación y la ciencia debería ser incondicional. Son la base de una mejor sociedad, más educada, solidaria y soberana.
Recientemente se viralizaron investigaciones de CONICET como el stream del lecho marino o los hallazgos fósiles en la Patagonia, ¿qué valor le da a que la ciencia nacional sea defendida y reconocida por el público general? Y en ese sentido, ¿qué importancia tiene la comunicación científica en la difusión de estos avances?
La ciencia impacta en nuestras vidas, aunque no seamos conscientes de ello, las campañas que mencionás han sido increíbles porque han generado un interés enorme en la sociedad. Y creo que lo importante es destacar que a la sociedad no es que sólo le importa aquello que es aplicado, sino que hay una curiosidad del ser humano que es universal y por eso ha sido esta la respuesta a las campañas. Me parece muy triste cuando algunos sectores no reconocen el valor de la ciencia para el país y las futuras generaciones, pero entiendo que es consecuencia de una matriz educativa particular y gran desinformación. Por nuestra parte, tenemos que comunicar más y mejor nuestro trabajo diario, que es casi siempre silencioso