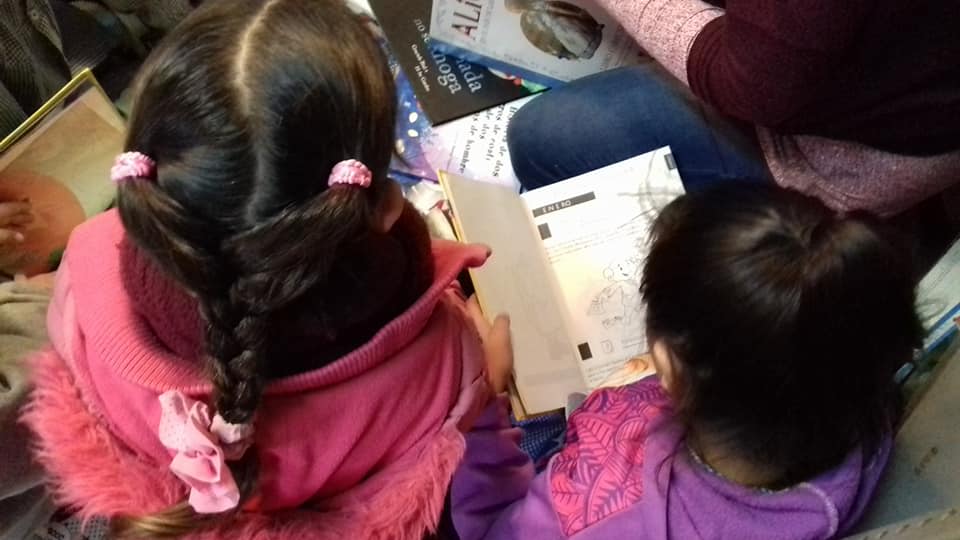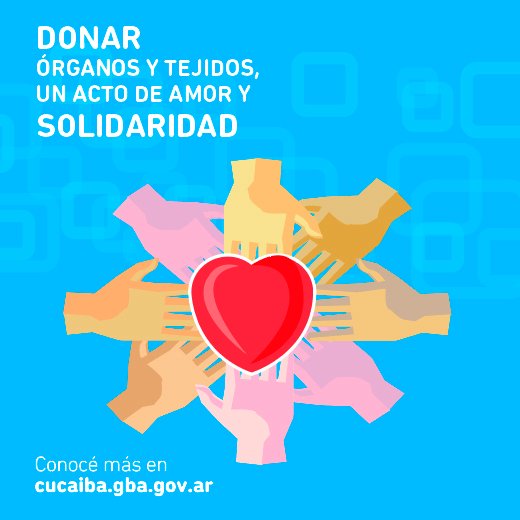
Desde 1997, cada 30 de mayo se conmemora el Día Nacional de la Donación de Órganos, en honor al nacimiento del hijo de María Obaya, la primera paciente en recibir un trasplante hepático en el Hospital Argerich de Buenos Aires. Desde entonces, todos los años se celebra este acto de entrega y solidaridad, que permite salvar vidas a diario y por el cual actualmente esperan miles de argentinos. ANUNM recogió testimonios de quienes luchan por el crecimiento en la cantidad de donantes y de intervenciones.
Números y situaciones
Según datos del Instituto Nacional Central Único Coordinador de Ablación e Implante (INCUCAI), actualmente hay en Argentina 7.351 pacientes en lista de espera por un trasplante. Solo en la provincia de Buenos Aires hay 4.956 personas que aguardan por un órgano, de las cuales 2.152 necesitan un riñón y 650 un hígado, según datos del Centro Único Coordinador de Ablación e Implante de la Provincia de Buenos Aires (CUCAIBA).
Todo esto ha sido posible gracias a la Ley N° 27.447, popularmente conocida como Ley Justina. En esta reglamentación se incluyó el consentimiento presunto, es decir que toda persona mayor de 18 años que no haya expresado su voluntad negativa es donante. Esto, en palabras del doctor Francisco Leone, presidente del CUCAIBA, generó un avance importante: “Había una cuestión que nos preocupaba que era el tema de la negativa familiar, que estaba entre el 45% y el 50% de los potenciales donantes. Lo que estamos notando a partir de la Ley Justina es que la sociedad se concientizó fundamentalmente en el tema y hoy prácticamente tenemos muy baja negativa familiar, menos del 10%”.
Sin embargo, Leone aclara que aún hay un tema que preocupa y es que “la demanda de órganos y tejidos es mayor que nuestra capacidad de generarlos por donación”. Por su parte, el doctor Horacio Aziz, presidente de la Fundación Argentina de Trasplante Hepático (FATH) coincide con él en este punto. “Uniendo todos los centros de trasplante activos en total por año se realizan alrededor de 1.400 trasplantes, pero hay más de 7.000 personas en lista de espera. Cada vez hay más gente que necesita un trasplante y no crece en la misma proporción el número de donantes”, reflexiona.
Esto en parte se relaciona con el hecho de que todavía persisten algunos obstáculos que detienen a las personas de expresar su voluntad de donar. Aziz considera que todos los mitos relacionados al tema surgen del desconocimiento: “La gente tiene miedo a que les ‘saquen’ los órganos antes de fallecer, cosa que desde ya no sucede. También piensa que solamente se trasplanta a aquellos que tienen recursos económicos y que existiría un ‘negocio’ alrededor de la donación de órganos, que tampoco existe. Y muchas personas creen que si vos sos donante, estás inscripto y tenés un accidente en la vía pública o sufrís un accidente cerebrovascular vas a entrar a un hospital, que se van a dar cuenta que sos donante y no te van a asistir, lo cual también es absolutamente imposible de realizar”, explica. Para llevar tranquilidad acerca de este asunto, el doctor resalta que “los médicos estamos para salvar vidas, entonces para nosotros el donante es donante una vez que fallece, hasta que fallezca es un paciente en situación crítica para el cual todos buscamos la mejor posibilidad de salvar su vida”.
Esperas y urgencias
El tiempo que hay que aguardar mientras llega la posibilidad de la ablación no es nada fácil. Leone explica que cuando un especialista indica que un paciente requiere un trasplante, hace una solicitud para que el mismo sea evaluado por los equipos correspondientes en cada provincia (en el caso de Buenos Aires, el CUCAIBA) y allí se realizan los estudios previos a la intervención. A partir de ahí, la persona ingresa a la lista de espera que administra el INCUCAI y que contempla a los pacientes de todo el país. El ordenamiento de los mismos en dicho registro es realizado por el propio sistema que contempla variables como la edad, la gravedad del padecimiento y el tiempo que lleva en espera
De este proceso puede hablar en primera persona María Elena Medina, secretaria de la Asociación de Deportistas Trasplantados (ADETRA), quien recibió un trasplante de riñón el 15 de febrero de 2012, luego de casi siete años aguardando ese órgano: “Estuve en hemodiálisis todo ese tiempo y la verdad que fue duro porque durante esos años yo era muy chica, entré a los 19 a diálisis, y estaba con gente mucho más grande que yo”, relata.
Hoy, gracias a quien fue su donante en ese entonces, María Elena tiene una vida completamente normal, hace deporte regularmente y trabaja en ADETRA, en donde aporta su grano de arena desde la experiencia que ha tenido que atravesar. La deportista comenta que desde el día de la operación siente que nació de nuevo: “Lo primero que me hizo para bien fue que yo al mes de empezar a dializar ya había dejado de orinar y como primer cambio así notable que tuve fue el de volver a orinar después de casi siete años sin poder hacerlo, era algo hermoso. Tener también la libertad para manejar mis tiempos, poder viajar sin tener que agarrar y tener que decir ‘tengo que programar mis diálisis’. Sentir mucha libertad fue hermoso”, cuenta María Elena.
¿Qué queda por hacer?
Como han expresado los especialistas, en términos legales se ha avanzado mucho sobre el tema y eso ha permitido que la donación sea una proceso relativamente más sencillo. Pero, ¿qué es lo que falta y qué es lo que se está haciendo para lograr que la distancia entre la cantidad de pacientes en lista de espera y el número de donantes se reduzca?
El doctor Aziz postula que además del factor educación a nivel general, es necesario que todos los profesionales vinculados a la ley conozcan la temática en profundidad para poder actuar con la celeridad que se requiere. “Una vez que se detiene el corazón, esa persona que falleció de muerte cerebral ya no puede ser donante. Entonces es importante que conozcan la ley, que conozcan la temática”, explica.
Por su parte, el doctor Francisco Leone resalta la importancia de las campañas permanentes de donación para llevar el tema a cada vez más personas. También comenta que desde los organismos nacionales se están impulsando cambios importantes. “Lo que estamos ahora fortaleciendo es que los centros de atención, llámense hospitales públicos, privados y demás, denuncien por potenciales donantes. Y por otro lado, estamos cambiando ahora en la provincia de Buenos Aires, en conjunto con el INCUCAI, la forma de organización de la procuración y estamos instalando (que también lo establece la ley) servicios de procuración dentro de los hospitales, fundamentalmente de aquellos hospitales que tienen terapia intensiva que son los que generalmente más aportan donantes”, relata.
Persiste la esperanza de que con los avances legislativos y médicos cada vez más personas puedan ser donantes y sea posible salvar la vida de todas las personas que hoy esperan con ansias su trasplante. En palabras del Aziz: “La gente tiene que saber que la donación de órganos es un gesto altruista, generoso e irremplazable y que no hay trasplantes posibles sin donantes”.