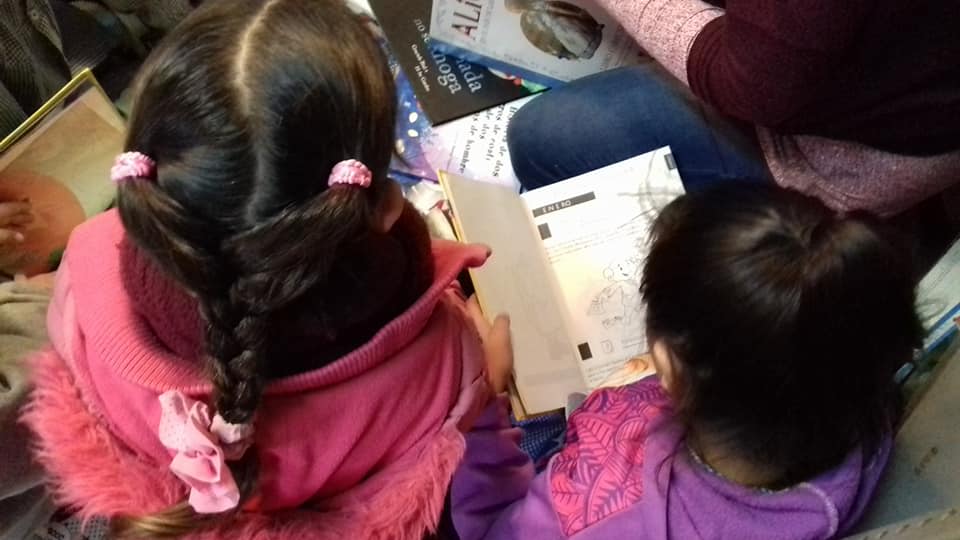El gobierno nacional vuelve a insistir con una reforma laboral profunda. Tras el resultado favorable en las elecciones de medio término, prepara un nuevo proyecto que, según los borradores que circulan, retomaría los puntos más duros del Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) 70/2023 y ampliaría los alcances de la Ley Bases -aprobada en julio del año pasado-. Aunque el texto aún no fue difundido, los lineamientos generales permiten anticipar el rumbo: más flexibilidad, menos derechos y un retroceso del poder sindical para la protección de los trabajadores.
“El Gobierno inició su gestión con un intento de reforma laboral profunda a través del DNU 70/23, declarado inconstitucional y suspendido pocos días después”, señala Matías Cremonte, abogado laboralista y presidente de la Asociación Latinoamericana de Abogados Laboralistas (ALAL). Explica que aquel paquete “implicaba una pérdida de derechos para los trabajadores y un ataque directo a los sindicatos, porque buscaba limitar la acción colectiva”. En su lugar, la Ley Bases aprobó un capítulo laboral que, aunque más acotado, mantiene el mismo signo regresivo.
Para Cremonte, el nuevo intento se da en medio de una economía estancada y pérdida de puestos de trabajo. “Hoy atravesamos una recesión con caída de la actividad, cierre de empresas y aumento del empleo precario. En contextos así, el temor al desempleo funciona como un gran disciplinador social y limita la respuesta del movimiento obrero”, advierte. Detrás del discurso de eficiencia, se esconde una motivación económica concreta: “Estas reformas benefician a los empresarios porque reducen salarios e indemnizaciones y amplían la jornada laboral”.
Desde la Asociación de Abogados y Abogadas Laboralistas (AAL), Cynthia Benzion comparte la misma preocupación, aunque subraya el trasfondo ideológico. “Cada vez que un gobierno neoliberal llega al poder se instala la idea de que, para generar empleo, hay que quitar derechos laborales”, plantea. Y agrega: “La Ley Bases lleva un año y medio vigente y la situación no mejoró. Lo que se busca ahora es profundizar en la misma línea, no para crear empleo sino para reducir el costo laboral.”
Si bien en Argentina el despido sin causa sigue siendo legal a cambio del pago de una indemnización, la reforma tendería a consolidar un escenario de mayor inestabilidad. “La Ley Bases ya extendió el período de prueba de tres a seis meses y hasta doce en algunos casos. Eso permite despedir a una persona después de un año sin pagarle indemnización”, señala Cremonte. A esto se suma la propuesta de reemplazar la indemnización por un fondo de cese laboral administrado por fideicomisos, un esquema que Alberto Van Autenboer, abogado y docente de Derecho Laboral en la Universidad Nacional de Moreno (UNM), considera regresivo: “Ningún sindicato se adhirió a ese sistema, que no ofrece un beneficio real para la parte asalariada.”
Otro eje de preocupación es la negociación colectiva. En la actualidad, el sistema argentino se rige por el principio de ultraactividad, que garantiza que los convenios sigan vigentes hasta ser reemplazados. El proyecto buscaría eliminar ese mecanismo, lo que implicaría que, al expirar un convenio, dejaría de aplicarse automáticamente. “Sin la ultraactividad, los sindicatos quedarían en mayor vulnerabilidad, porque podrían tener que aceptar condiciones inferiores para no perder derechos”, advierte Cremonte. Van Autenboer sobre esto agrega que la iniciativa propone privilegiar los convenios por empresa por sobre los de actividad, lo que rompe la solidaridad del sistema y debilita a las organizaciones sindicales.
El proyecto también apunta a modificar las cuotas de solidaridad, uno de los principales recursos con que se sostienen los sindicatos. Esas contribuciones, que dependen del trabajo registrado, permiten financiar la representación colectiva, pero su eliminación reduciría la capacidad de negociación. Van Autenboer advierte que la medida “afectaría directamente la estructura sindical, porque al haber tanta informalidad, los ingresos ya son limitados y sin esas cuotas los gremios quedarían más frágiles para discutir paritarias o defender derechos básicos.”
La comparación con otros países, es inevitable y también dan cuenta de resultados similares. En Brasil, Chile, Perú o Paraguay, las reformas prometieron formalizar el empleo pero generaron el efecto contrario: más precarización e informalidad. “En América Latina las reformas que se presentaron como modernizadoras fracasaron. En España, incluso tuvieron que impulsar una contrarreforma para revertir los efectos regresivos”, resume Cremonte.
Benzion aporta: “En los ‘90 Argentina importó de España ese modelo de flexibilización laboral. No funcionó allá ni acá, el desempleo llegó al 18 % y recién con la ley que sancionó multas por trabajo no registrado, el mercado comenzó a regularse.” Aunque también señala que Chile ensaya políticas de reducción de jornada que revierten aquella tendencia, los especialistas coinciden en que el país todavía arrastra los efectos de reformas que prometieron crecimiento y dejaron más precariedad.
Bajo el título de “modernización laboral”, el proyecto propone cambios que lejos de actualizar los derechos, retoman viejas lógicas de flexibilización. Benzion cuestiona el uso del término: “La ley más antigua vigente en Argentina, la de jornada laboral de ocho horas diarias, sigue siendo el límite. Pero en lugar de debatir su reducción, como ocurre en muchos países, se plantea ampliarla o fraccionar las vacaciones.” También advierte que detrás del discurso de competitividad “se esconde una forma de someter más al trabajador, porque el miedo a perder el empleo impide reclamar condiciones dignas.”
La discusión sobre la reforma laboral vuelve a poner en debate qué modelo de sociedad se busca consolidar y sobre esto Cremonte sostiene: “Nunca una reforma flexibilizadora generó empleo. Lo que crea trabajo es una política económica estable, no la pérdida de derechos”. En esta misma línea, Benzion advierte que “cada vez que se debilita a los sindicatos y se recortan derechos, se debilita la posibilidad de vivir con dignidad.” Y Van Autenboer completa esta idea: “El trabajo procura dignificar la condición humana, darle a cada persona un lugar en la sociedad y la posibilidad de estar mejor.”
Llegados a este punto, resulta inevitable preguntarse: ¿es posible hablar de modernización como un avance, cuando el deterioro recae solo sobre los trabajadores?